25 de diciembre
Primera navidad en años que no viajamos a Segovia en Nochebuena. Los turnos de trabajo de mi hermana han cambiado la pauta. Mamá, sin embargo, acaba de volver. La enfermedad del abuelo avanza más despacio en lo físico que en la pérdida de capacidades mentales, memoria y autonomía. Llego a casa a media tarde. Iván está ya en Madrid y yo me siento extraña. Tengo algunas cosas que contarles pero, como siempre, el miedo. Esta noche duermo en la que fue mi casa prácticamente toda la vida. Hace más de un año de la última vez y mi habitación acentúa la alteración de espacio, cuerpo y estatus de los últimos meses.
Mi condición de hija dependiente se ha diluido a lo largo de este 2015. Todavía conservo conductas impropias y tanto Mamá como Papá me sorprenden. No me acostumbro a dejar de pedir permiso, aunque al otro lado no lo esperen y hayan comprendido, antes que yo, la resituación de mi vida en el conjunto de las suyas. ¿Tengo que pedir permiso para anunciar que no voy a renovar el contrato de mi casa, que me traslado a la de Iván tras una obra que nos ocupará enero y las fiestas y para la que, además, me gustaría pedirles ayuda? Permiso. Escribo eso pero, tal vez, deba escribir aprobación. Un rato antes de que llegue mi hermana, comienzo a preparar canapés. No me he puesto el pijama. Así que me siento en la mesa de la cocina como recién llegada de la calle y dispongo ingredientes y utensilios. Me asalta la imagen de mi prima Ana, cuando ya tenía su casa, su marido, su hijo, y llegaba en la tarde de la Nochebuena a la de su madre para hacer exactamente esto mismo: entremeses, ayuda. Volver a la casa que sigue siendo tuya pero de otra persona, de una tú que ya no existe. Si intento describir la emoción, el cruce de esa imagen en lo que hago mientras troceo finas láminas de aguacate, la palabra es posicional: describe un territorio constante al que llego con un nuevo pasaporte. La lógica relacional, histórica y familiar de ese cambio me es evidente. Me pregunto por qué me altera.
Esta entrada de diario tiene una entrada previa, un texto anterior escrito en una libreta recién estrenada. Imposibilidad del trasvase directo. Imposibilidad de la escritura no reflexionada. Imposibilidad de escapar al deseo tremendo de expresar así pero, al tiempo, sabiendo que no es del todo así. AnnieErnaux. Echo al bolso, muchas horas antes de irme, sus pequeñas prosas de autobiografía novelada a través de las figuras de la madre y del padre: Une femme, La place. La segunda habla del padre. La cita que se quedó en la memoria: «Pourrendrecompted’une vie soumise à la nécessité, je n’aipas le droit de prendred’abord le parti de l’art». Para hablar de una vida sometida a lo material, no tengo el derecho a situarme en lo artístico. En el texto previo, en la vivencia inmediata, la relación de mi madre con su padre me asalta durante todas las horas que transcurren entre el 24 y la tarde del 25. No sé mucho más allá de la descripción de sucesos familiares a la que puedo añadir la contextualización histórica, mis recuerdos y un análisis que elaboro a raíz de sumar esos factores. El abuelo es, en toda regla, un extraño. Es, en toda regla, traducible como personaje, contexto y situación.
Me empeñé, hace ya algunos años, en quedarme en su casa. No en la de mi tía sino en el pueblo todavía más pequeño del que ambas vienen. No serían más de tres días. Mi deseo adolescente de acercarme al extraño porque intentaba pensar al abuelo en la clave de una novela no escrita en la que yo me convencía de poder ser John Berger. Vimos las ruinas romanas a las afueras del pueblo. Comimos moras e higos en largos paseos. Me sumí en las rutinas de cartas, vino e iglesia. Traté de obedecer y observar las pautas en la casa y en la calle de su esposa. Mientras Mamá habla con la tía y a ratos la conversación se adelanta a los hechos, avecina conflictos y la conduce a la continua tristeza, yo recuerdo el sol, el pinar, el paseo y la certeza pequeña, todavía no convertible en reflexión, de la figura desconocida que era mi abuelo.
Mamá ha pasado la última semana en un hospital, porque su padre no puede estar sin supervisión constante. Hospital privado en Valladolid. Eso significa poco personal y una ficción de clase que no se corresponde con mi familia más cercana pero sí con mi abuelo y con su esposa. No puedo concebir la vejez de mi padre aunque vea sus canas iluminando el cabello antes negro. No puedo concebir que el cuidado y la vigilancia aparten el pudor para tocar, limpiar, respetar un cuerpo. Me pregunto si mi hermana, enfermera, entiende esto de otra forma. Papá pronuncia, a la mínima ocasión, testamento vital. Mamá, cuyas creencias religiosas son sólidas, lo secunda. A la tarde, después de la comida, busco un mazo de fotografías en blanco y negro que recoge vacaciones de la infancia y primera adolescencia de mi madre. No sabemos por qué las fotos nos llegaron hace no mucho tiempo a través de la familia materna (la abuela que murió tan joven, con las niñas tan niñas), aunque en todas ellas salen las pequeñas, mi abuelo y su segunda esposa. En las primeras, en el pueblo, en la cara alegre de mi madre brilla la belleza de mi hermana. En las últimas, quizá los doce o trece años, veo mi silencio de tanto tiempo. No hay ya sonrisa si no es en los gestos de amor que mi tía, hermana mayor, le dedica en calles de Cartagena, Murcia, Alicante o Sevilla. Desarrollismo.
Continúa Ernaux: «L’écritureplate me vientnaturellement, celle-làmême que j’utilisais en écrivantautrefois à mes parentspourleurdire les nouvellesessentielles». Escribir como se cuentan los sucesos más recientes, los hechos simples. Mamá, Papá, no voy a renovar el alquiler del piso porque ya le he perdido el miedo a este amor. Porque Iván abolió el espacio de su casa para hacerla también mía. Porque los lugares, creo, cumplen cuando no los extrañamos. No añoro esta casa, Mamá, Papá, en la que ambos me reconocéis como mujer adulta aunque yo todavía no me encuentre. Gracias, Mamá, Papá, porque si repaso mis fotografías, nunca el gesto hosco que observo a veces significa en grado alguno la orfandad.

26 de diciembre
Me despiertan los maullidos de Talita al otro la de la puerta. Anoche, por un momento, dudé si dormir con las gatas, sus cuerpos menudos y calientes rodeándome. Al final, decidí mantener la norma y echarlas del cuarto antes de apagar la luz. Animales de costumbres, sus rutinas son tan sagradas en la casa como las que hemos establecido entre los dos. Salto de la cama y abro la puerta. Me permito, ahora sí, sentirlas rondar sobre el nórdico y olisquearme. El plan para la mañana es sencillo: desayunar, poner una lavadora, escribir, hacer una compra de subsistencia. La casa que ya no es de Iván, sino nuestra, es amable conmigo.
Como las gatas, yo también adoro las rutinas. A diferencia de las gatas, no soporto la continuidad asfixiante de las rutinas. De alguna forma, son para mí el espacio de la salud mental pero temo su efecto narcótico. Necesito recordarme que puedo alterarlas, que no se construyen como norma inexorable para una vida. Esta mañana, sin embargo, mientras lleno los comederos, preparo el café y echo un vistazo al móvil, impera la calma. Extraño la presencia de Iván, la otra rutina, a la vez que celebro la mañana sola, las acciones sola. En la balanza, en esa relación con las costumbres, la pugna constante entre dependencia y autonomía. Así en lo que somos. Puedo convivir con mis fantasmas, con mis miedos, con los gestos más hoscos del animal interior que, en ocasiones, me muerde y me reduce a una necesidad constante de atención y control. Tras este tiempo largo puedo librarme de ese mordisco como lo hago cuando es Talita la que caza mis manos. Pero ahí está, irremediablemente, una parte de mí angelical, cuidadora, hija de sus madres y ancestras, dolorosamente empeñada en no someterse.
Cuando saco la ropa, me desagrada por un momento su olor. La humedad. A Iván le gusta el jabón líquido. Yo prefiero el detergente en polvo. He tomado su costumbre de echar más suavizante del que permite el cajetín y creo que él tiende las camisetas de la forma en que me ha visto hacerlo. Pienso que el jabón líquido limpia peor y siento llegar el mordisco del asco. El motivo por el que me invade es accesorio: en realidad, la ropa está bien. Pero el asco es cuerpo y el cuerpo, mi cuerpo, ha sido para mí hasta hace poco un desconocido. El asco es también el cuerpo del otro y su contacto. Pero en este amor yo no siento repulsión y los momentos en los que me embarga tienen que ver con el espacio, la casa, mi propio cuerpo. Nunca el suyo. El suyo generoso y dispuesto al mío. El suyo en el que tanto he aprendido de mí. Así que el mordisco se diluye mientras pienso que podré preguntarle, claro, si nos acabamos mi caja de detergente en polvo y decidimos cuál nos agrada más; cuando pienso que, en realidad, el tendal exterior que hemos pensado comprar hará que la humedad no se quede en la casa o la ropa. Cuando pienso que esto no es importante y acabo de vencer, un poquito, la batalla de mi miedo. Dejo las ventanas entornadas para que haya corriente y me visto para salir a la calle.
La ciudad, Gijón, también es amable conmigo. Me gustan sus barrios y me gusta que, al ser una ciudad pequeña, el centro no esté más allá de veinte minutos caminando. El barrio tiene muchas personas mayores, cada vez más personas migrantes. Dominan, aún, las primeras. Negocios pequeños, vecindad. La casa que estoy a punto de dejar también está cerca. Así que tenemos un lugar especial para comprar la verdura y para la carne, y un par de panaderías y por supuesto dos o tres terrazas, una pulpería. Tenemos lugares que son parte de nuestras rutinas, de su espacio exterior a las casas. La mudanza supone, nada más, adentrarme en el barrio. Esta tarde, Laura se escapa brevemente de su pueblo y quiere ver el mar. Pienso un momento que ella no conoce el quinto sin ascensor pero con tanta luz. Pienso que es extraño y que la vida de las dos, en este tiempo, se ha vuelto extraña. Pero vamos a ver el mar y en él, el lazo transparente que trenzamos hace tanto tiempo.
Hay actualidad, bambalinas, prospección en lo que hablamos. Hay intimidad, cuerpo y dudas en lo que hablamos. Preguntar cómo estás es, en realidad, decir cómo estás y las palabras fluyen y se turnan y se cuentan la mudanza y el amor, la mudanza y la ruptura. Como siempre, lo que pienso en voz alta compartiéndolo con Laura toma la luz de sus ojos. Me ayuda. Necesidad de aprobación, claro. Pero, en este caso, hay algo distinto. Si ella no lo ve, si ella me plantea aristas, si arroja sobre mis determinaciones alguna sombra de incoherencia será, en realidad, un gesto de amor. Desde el amor, la alerta. Nos conocemos. Nos cuidamos. Las horas pasan frente al mar y el año que termina se va aposentando como vivencia pero como recuerdo.
Mientras hablamos, Iván regresa en tren y se dirige a casa. El mordisco en el reloj. No voy a ir a buscarle porque estas horas de la tarde son nuestras, de Laura y mías. El mordisco. El temor a estropear, al gesto equivocado. El gesto que es en realidad mío, en mi cabeza, que no se corresponde con nada que seamos como pareja, que no es siquiera sospecha fundada sobre conductas o actitudes. Yo lo creo. Yo me envuelvo en temores. Si no voy a buscarle, ¿se decepcionará?, ¿sentirá resquebrajarse una milésima de su amor? Concateno hipótesis que, con vergüenza, yo misma desmonto. Armo y desarmo, sola, un drama. Todo esto pasa rápido por la cabeza, por una pequeña parte de mí.
Hay un momento cuando acaricias a Talita, entre el ronroneo y el gusto, en el que el animal siente el impulso de morder esa mano. Lo hace. Duele. Toca entonces zafarse, regañarla. En un rato, retomaremos el juego. Mentalmente, respirando, me libro del mordisco. Caminamos por el Muro para volver a casa.
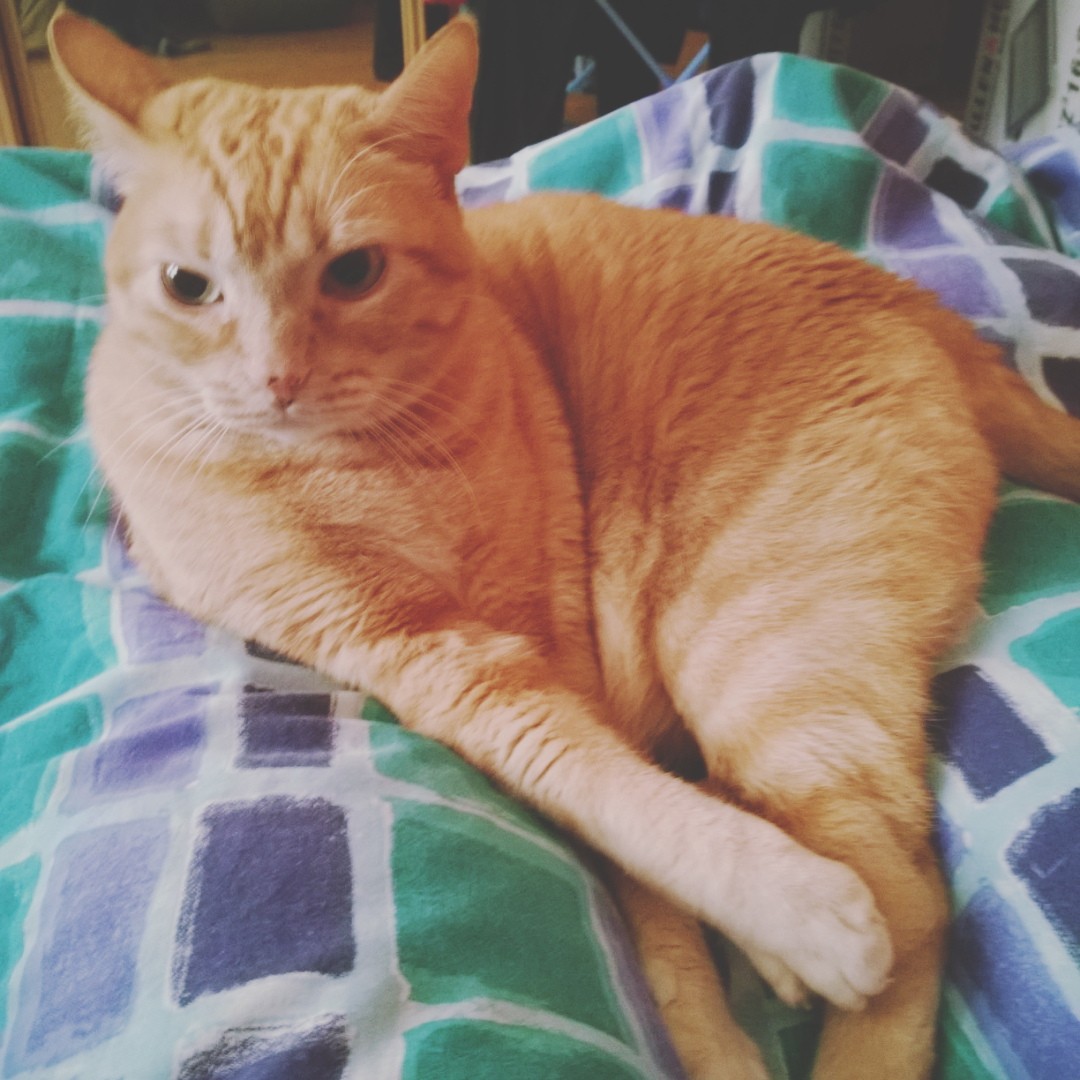
27 de diciembre
¿Qué se escribe en un diario cuando no sucede nada fuera de lo común?
Domingo. Cuando despertamos, no es muy tarde. Apenas son las 9. Desayunos juntos. Nos duchamos. Nos acostamos. Iván prepara la carne con la que, en un rato haremos arroz. Yo dejo escrita la mayor parte de la entrada del día 26. Nos vestimos. Salimos a la calle a tomar algo en una terraza. No tenemos frío y la luz es agradable. Pasamos un par de horas hablando de la obra inminente y pensando juntos tiempos y soluciones. Organizamos cuentas. Nos ponen una tapa de calamares. Volvemos a casa y hacemos el arroz. Al sentarnos a comer, encendemos la tele y dejamos puesta la primera de El señor de los anillos. No la veremos terminar, ya en el sofá, presas de la siesta. Tampoco empezar la segunda que cuando despertamos, a las ocho de la tarde, va por la mitad. La tercera de la saga está en casa en dvd. Apagamos la tele antes de que comience para hacer un par de llamadas familiares. Después, bajamos el proyector, luces fuera, y sonido a través de los altavoces. Hace tiempo que no veo esta película vista tantas veces y recuerdo que me encanta la trama bélica casi tanto como me resulta soporífera la trama hobbit y la larguísima media hora final de cierre de la historia. Me gusta ver películas en el proyector aunque me cuesta mucho decidirme a ver una película. Impaciente, el formato serie se adapta mejor a mi pereza. Cuando termina, una de la mañana, nos vamos a dormir.
¿Qué se escribe en un diario cuando lo excepcional es intraducible fuera de nuestra experiencia? Este domingo se parece a muchos otros domingos en los que nos dejamos guiar por la calma, preparamos comidas deliciosas, dormimos, bebemos, charlamos. Sin ver a nadie, sin preocuparnos por nada. Si acaso, la reflexión más evidente es la defensa, en tiempos no vacacionales, de ese día como nuestro en el conjunto de los de la semana en los que no podemos permitirnos actuar así. Este domingo, que se parece a muchos otros domingos, es, sin embargo, el primero en el que ya sabemos que los dos vamos a vivir en esta casa.
Los domingos son para mí días fáciles. Días agradables a los que mi cuerpo y mi cabeza se entregan sin culpa ni exceso. Días en los que tengo la certeza del placer del tiempo propio, desocupado, sin ritmo. Días en los que el resto de los días se vuelven un poco estúpidos, el trabajo algo aburrido, la rutina un horrible fantasma del capital. Días que tengo que olvidar para obligarme a la acción el resto de los días. Me reconozco laboral, aunque temporalmente, privilegiada. El pensamiento y la investigación, la reflexión y la escritura, son de las pocas cosas que sé hacer y con las que disfruto. El hecho de que sean mi trabajo las convierte en tediosas. El hecho de que el trabajo no garantice más trabajo, que la excelencia no garantice estabilidad, que el doctorado no vaya a suponer un puesto acorde, las convierte en inútiles al estar sometidas a plazos, controles y condiciones. Todo esto me angustiaba hace algún tiempo. Una vez aceptado, me siento mercenaria en el cumplimiento de mis tareas, el placer reducido a la performance de algunas clases, a los momentos de escritura concentrada y libre. El privilegio no hace menos aburrido el trabajo en una institución cansada como un animal prehistórico que no tardará en expulsarme.
Durante mucho tiempo fui una niña buena. Una niña eficiente. Una niña lista que todo lo hace, y todo es mucho, y bien, y con originalidad y con la sonrisa puesta del perrillo que festeja una caricia dada como por descuido. No sé en qué momento cambió todo eso, o empezó a cambiar. Podría escribirlo insertando como causa o consecuencia un despertar de la conciencia política que rompe la ficción de clase media consustancial a la universidad. Pero eso sería literatura. También la conciencia, como la decepción, tardó en llegar. Así que ahora me enfado conmigo cuando ya no puedo, como hace siete u ocho años, estudiar durante horas seguidas pero a la vez organizar una revista y escribir mis poemas y leer todo lo que se publica y estar siempre al tanto. Me enfado con el fantasma de la niña perfecta y me enfado por hacerlo, pues de alguna manera la limitación me enseñó de veras a conocerme pero todavía queda la culpa.
Este domingo lento y dulce es, en cierto sentido, una conquista. Tenemos tanto por hacer. Ordenar el trastero. Seleccionar los objetos que de cada casa van a permanecer en estanterías que han de moverse de sitio, en baldas nuevas que debemos medir y comprar. Es necesario limpiar a fondo el baño para reformarlo, medir el tamaño del nuevo rodapié, encargar un arenero nuevo. Hace falta reordenar toda la ropa del armario y, probablemente, meterle mano a la pequeña despensa de la cocina. Yo tengo, además, que cerrar unos poemas para una antología, escribir dos correos importantes, no olvidar que el 15 de enero tengo que devolver un capítulo revisado en inglés. Tengo que trazar una agenda de publicaciones en el blog de Eritia y pensar un artículo para el que el tiempo se acorta. Todo se agolpa en la boca del estómago y llega la ansiedad. Mordisco, de nuevo. Iván me dice siempre, cuando el ataque de vértigo se me instala en los ojos, que despiece las acciones, que haga sucesivos los actos. Como ejercicio mental, distribuyo tiempos, organizo fechas. Deshago de nuevo la bola de miedo en la tripa y puedo respirar.
Porque este domingo lento y dulce es, en cierto sentido, una conquista.

28 de diciembre
Para comer, Iván propone verduras a la plancha. La mañana ha sido lenta, prolongando la pereza del domingo, pero los cuerpos de ambos piden una pausa en el ritmo vacacional de las comidas. Así que lavamos y troceamos pimientos, puerros, cebolleta y calabacín; instalamos el aparato en el centro de la mesa, con la jarra de aceite y el salero cerca, y durante un buen rato vamos haciendo y comiendo cada trocito.
La mayor parte de los trastornos de alimentación se catalogan como inespecíficos. Aprendí eso este año que ahora termina. Sus pautas no se corresponden con la anorexia o la bulimia, carecen del acto de expulsión de la comida por el vómito. Muchos de ellos tienen que ver con el control y esa palabra, control, es una de las que con ahínco intento borrar de mi diccionario personal. Es extraño establecer la disociación en la escritura que me permite, ahora, en estas páginas, escribir que durante buena parte de 2015 padecí uno de esos trastornos inespecíficos relacionados con el cuerpo. Iván da la vuelta a los trozos de verdura con una pala de madera para no rallar la superficie de la plancha. En realidad, él también lo padeció al convivir con una de las manifestaciones del asco y la náusea más fuertes que jamás he sentido.
A las dos semanas de llegar a Estados Unidos me encontré echando de mi cama y de mi cuarto a un tipo, compañero de trabajo de otro de los inquilinos, que se había colado rompiendo para ello la puerta. Contra todo pronóstico por la escena descrita, la comprensión clara de la palabra no y una sarta de improperios en perfecto castellano fue suficiente para echarlo. En el shock, la mesa y una silla me vieron dormitar delante de la puerta el resto de la noche. Era ya sábado y ese sábado yo tenía previsto un viaje a Nueva York al que me dirigí, ya amanecida, para desde el tren llamar a mi casero y contarle lo sucedido. La historia, en lo material, implicó una mudanza fugaz a otro de los apartamentos del edificio y una visita a la comisaría de policía de New Haven que merece, en sí, otro relato. Pero la historia, en lo corporal, implicó que durante los dos meses y medio siguientes fui incapaz de comer, estando sola, nada que no fuera sano, casi neutro, inexistente como objeto dentro de mi propio cuerpo. Exceptuando las ocasiones de compañía cierta, Valeria, Ana María y el resto de profes de español de la universidad vecina con los que pasé Acción de Gracias, la comida pasó a ser un acto mínimo y minimizado. Pensaba, ingenua, que al llegar a casa, al poner un pie en casa, todo aquello desaparecería y volvería cierta normalidad en el cuidado de la alimentación alejada de la paranoia. Pero normalidad es otra de esas palabras sobre las que estar alerta.
Me equivocaba. Durante los primeros meses del año que termina recorrí un camino personal que no voy a escribir en estas páginas, que no puedo o no sé escribir, para el que las palabras me suenan ajenas pues si intento hacerlo no me sé cierta en el relato y, entonces, carece de sentido. Pero en ese camino, en la salida del invierno y la llegada de la primavera, todo eso pasó. Quedan algunas imágenes, algunos actos. Mientras colocamos más porciones de verdura y las salamos, recuerdo llegar a casa de la universidad y encontrarme a Iván preparando la comida en dos ollas diferentes. Lentejas. En la pequeña, había separado para mí las lentejas estofadas antes de echar, en la otra, el compango. Recuerdo la exploración discreta por los sabores, su inventiva con la plancha, el vapor y los ingredientes. Su amor expresado también en el hacer silencioso con el que me ayudó a reconciliarme, con el que alimentó los canales complejos de comunicación rota entre cabeza y cuerpo, hasta entonces dinamitados.
Mientras escribo, aclarando las notas que de ese día tomé a vuela pluma, pienso que fui capaz de hacer frente a una manifestación exacerbada del trastorno, al brote. Pero el peso, el aspecto, la salud física, la relación con la imagen y con el cuerpo es algo infiltrado en capas más profundas de mí, capas que no son ya, sin embargo, personales. Pues aunque reconocida la “enfermedad”, el estado enfermo de mi cuerpo por debajo de un peso saludable, está también la violencia sincera de las emociones alegres que mi imagen transparente me provocaba. Pues aunque superada la crisis, ese harén occidental de la delgadez tiene todavía puertas cerradas, significados culturales poderosos. Y aun trabajando con ellos, los encuentro de golpe instalados en mi centro y tengo que hacer un esfuerzo más allá de la deconstrucción intelectual para empezar a resquebrajarlos. Empezar.
Escribieron Gilbert y Gubar, en su maravillosa obra de teoría literaria feminista La loca del desván, sobre esa desaparición en el trastorno alimenticio de los personajes de la novela decimonónica anglosajona. La relacionan, con acierto, con la idea de que la musa, la imagen ideal de “la mujer” construida por los escritores varones, es en realidad una muerta, un ser incorpóreo, pura idea que actúa como fantasma y condena de los personajes, claro, pero también de las autoras y del resto de mujeres presas de un imaginario que las concibe silenciosas, en la inacción (o por el contrario, en la exuberancia diabólica de una femme fatale convenientemente castigada). De alguna forma, lo más aproximado a la imagen tolerada culturalmente conlleva una renuncia del cuerpo y una exageración del intelecto que ha sido y es, en realidad, uno de los puntos ciegos para tantas y tantas teóricas, militantes, escritoras feministas.
El cuerpo como distinto y poderoso se deja al otro lado de la puerta de la esfera pública. Pero el cuerpo distinto y poderoso, el cuerpo amado, tiene en esta casa que antes era sólo de Iván y hoy es nuestra, un altar particular a ras de tierra. Él lo desmontó sin saberlo, acompañándome mientras yo me ocupaba de soledades y galerías interiores. Escribo sobre el 28 de diciembre y, entre fiestas, sé que me miro de reojo en el espejo, que las semanas de campaña electoral y el trabajo han roto la continuidad de mi incipiente práctica de yoga, que todavía el mordisco me asalta con mi aspecto más veces de las que tras lo vivido me gustaría reconocer. Pero escribo, por primera vez y sin toda la verdad, de todo esto.

29 de diciembre
Amanecemos temprano, activos, ya definitivamente sacudida la pereza del fin de semana que hemos fabricado sobre el domingo y el lunes. Me gusta hacer planes, calendarios, proyectos, listas. Me gusta casi tanto como al poco lo olvido todo pero no voy a escribir de nuevo sobre las rutinas. Me gusta salir de casa por la mañana no para ir al trabajo sino para esa colección de pequeñas misiones fundamentales para la subsistencia que llamamos hacer recaos y que en este martes se concreta en una visita gigante al super y a la carnicería para preparar las cenas de los días 30 y 31. Mañana despedimos el año en familia escogida; pasado, juntos. La cena con el equipo es en mi casa que ya no lo va a ser por mucho tiempo. Así, Laura podrá conocerla y con su presencia, en realidad, despedirla. Nochevieja la pasamos aquí, con las gatas, los dos.
En la rutina de esos sábados, generalmente sábados, en los que nos lanzamos al barrio con una lista de pequeñas tareas que cumplir, recalamos en nuestra terraza favorita para un vermú más o menos extenso que imprime pausa al ritmo vivo del resto de la mañana. Premio y descanso, de nuevo la conversación que nos asalta tiene que ver más con la obra y la mudanza que con los preparativos de final de año. Aunque, en realidad, es un final de año lo que viene a sellar mi traslado y el proceso previo de pintura, reforma, reorganización de estanterías y huecos que nos ha de permitir a ambos compartir un espacio pequeño dejando el Diógenes que también nos iguala en el trastero.
A veces pienso, en una clave política y personal, por qué me hace tan feliz compartir con Iván la capacidad de hacer cosas con las manos, la posibilidad cierta de no recurrir a nadie para casi cualquier tarea relacionada con la madera o la electricidad que queramos llevar a cabo. Siempre lo he visto en casa, claro. Pienso, con alivio psicoanalítico, que no sólo en mi padre. También mi tía, mi prima, mi propia madre tienen en su carácter y habilidades el don de sostener su propio espacio. Se trata de eso, en realidad. De extender el concepto de cuidado a través de una cierta autogestión que parte, en mi caso familiar, de una condición de clase ya desdibujada hoy al existir cadenas de consumo barato para casi cualquier aspecto de la vida. Pero hace veinte años no había Ikea. Entonces hace casi treinta años los muebles de una casa se construían en pino y se barnizaban porque el dinero no permitía comprar todo el equipo de un salón. Entones y siempre, la pintura era negocio familiar y, lo que no se sabía hacer o requería ayuda, lo complementaba seguro otro miembro del clan. Y aunque nosotros podríamos, tal vez, encargar muchas de las tareas que nos van a ocupar el mes de enero, economía y placer se conjugan aquí en las manos de ambos que van a levantar, con paciencia, esta guarida.
Sé que me aqueja, a veces, la criminal pasión de poseer. O, menos poético, el fetiche de la mercancía. Es otro mordisco, sin duda, que el tiempo ha ido debilitando para dejar nada más cierta reverencia simbólica por los objetos que construyen vida y memoria. Así pienso esta mudanza que no posibilita llevar conmigo la totalidad de los trastos que a veces me hacen infantilmente feliz. El desprendimiento ha sido para mí una acción compleja. Ahora, sin embargo, llevarlo a cabo tiene algo de rito de paso para el que sí estoy dispuesta.
A veces pienso, en una clave política y personal, en la espesura de este nosotros que se ha instalado en mi vida. Evito la teorización porque intuyo, en sus resquicios, trampas del concepto de amor romántico que no quiero instaurar, con otro ropaje, en la palabra compañero. No quiero naturalizarla desde una noción de ese verbo que implica pasar por inmutable lo que, en realidad, es acción. En el texto que escribí con Laura reflexionando sobre estas cosas, al preguntarnos por el amor, sólo pudimos extraer una duda compartida en gerundio. Amor es lo que hacemos, no una idea, un destino, un grial alcanzable. Sustituir las nociones finalistas por un continuo. Desterrar el “siempre” por el placer del camino. Vivir sin otra hoja de ruta que no sea vivir. Desaprender los significados trampa de proceso, proyecto, construcción. No hacer listas, tareas, enumeraciones. Hacer preguntas. Hacer conversación. Destronar planificación por conciencia y no derribar del todo una idea de justicia y equilibrio que empieza en una y que sólo desde una puede propagarse. Mañana cenamos en equipo. Y sin la red, sin el tejido de personas que expanden la frontera pequeña de lo que somos en muchas direcciones, nada de lo anterior sería posible. El espacio de lo que somos, pensado desde lo personal y lo político, requiere también la autogestión de los afectos en esta manada que se cuida y que a veces, milagro de lluvia, crece un poquito. No soy una casa pero sí tengo paredes, cables, entretelas que requieren, en ocasiones, las miradas amigas, los abrazos, la escucha atenta a los latidos, al fluir. Si yo que no soy una casa pero he tenido goteras, costurones, herrumbre, necesito mi tribu es para poder, llegado un momento, tender los brazos a este compañero sobre cuyo nombre no quiero cargar ningún significado tramposo.
Acabamos las cervezas. Volvemos a casa de la mano.

30 de diciembre
Me perturba la costumbre reciente de Facebook de recordarte dónde estabas, con quién, haciendo qué cosa en los años anteriores. En el significado de perturbar residen por igual el cabreo y el mordisco de nostalgia. Ayer por la noche compartí una fotografía de diciembre de 2007: celebrábamos el solsticio de invierno en el primer piso en el que viví en Madrid. Cena en grupo en el salón, gajos de naranja a la manera de uvas, algún licor imposible que fue desdibujando el estado físico de cada persona retratada conforme pasaban las horas. Recordé, gracias a Facebook, la cantidad de cenas que dimos aquel año en ese piso, precisamente hoy que compruebo, con la cita de la noche, mi pasión por las mesas bien servidas. En ese año, gracias también a Laura en realidad, aprendí el placer de la combinación de personitas escogidas que por obra y gracia de intuiciones casi siempre acertadas se convierten, andando el tiempo, en tribu.
Hemos planificado el día con la mirada puesta en cocinar por la tarde, así que dedicamos la mañana a bajar la estantería del salón que llevamos meses pensando lijar y barnizar al trastero. Nos lleva un rato pequeño limpiarla, pasar la lijadora y dar la primera mano de barniz. En los próximos días tocará lijar de nuevo, rematar y, cuando esté seca, iluminarla con tiras de led para así ganar espacio en el salón quitando la lámpara de pie junto al sofá. Tras la siesta, nos repartimos espacio en la cocina. Aunque la casa que ya no siento del todo mía es amplia, en la mesa del salón cabemos difícilmente con cubierto completo las seis personas que nos veremos esta noche. Por eso el menú es de zafarrancho: tortilla, croquetas, falafel, queso y embutido… platos pequeños y porciones de alimento que se puedan coger sin problema con las manos.
Me perturba con cabreo o con nostalgia la presencia constante de la historia y lo periódico en mi concepción de la vida política y pública. Si intento desarrollar esta idea fuera de la abstracción, me encuentro con fantasmas que me acompañan de continuo como ejemplo o advertencia; me encuentro conexiones de hechos o relatos que se reflejan en el hoy o permiten abordarlo desde nueva luz. Hace diez días de las elecciones generales. Sofía es diputada. No hemos visto a Laura porque la agenda nacional le impidió pasar por Oviedo con la caravana del partido. Tenemos aplazados muchos abrazos y muchas palabras en realidad desde principios de diciembre. No está todo el equipo pero existe Telegram. Me sorprende, en realidad, el trocito de historia viva que queda y que ahora, cenando, dejamos impregnado en las paredes de este salón.
Durante mi primer año en Madrid, escribí mi tesina de licenciatura sobre la poeta y académica Aurora de Albornoz, figura casi olvidada de una historia en la que exilio, república, poesía, América, antifranquismo y Partido brillan en letras de molde. Escribí un correo a Leopoldo y a Begoña, profesor y doctoranda de la Universidad de Oviedo que habían trabajado al respecto de Aurora a través de la tesis de la segunda para pedirles un libro. Con sorpresa, descubrí al darles la dirección para el envío que la escritora había vivido en el mismo edificio en el que yo me encontraba, apenas un par de pisos por debajo. Me recuerdo sentada en las escaleras mirando aquella puerta. Me recuerdo pensando en quiénes habían subido y bajado aquellas escaleras, en las ediciones y papeles que se escondían tras ese trozo de madera. Reuniones políticas clandestinas, líderes sindicales. Estudiantes jóvenes de la Autónoma que se beneficiaron de su magisterio en la literatura en español a las dos orillas del Atlántico. Cenas, sin duda. Gracias a Facebook, recuerdo la pequeña sorpresa de entonces, pienso en la noche de hoy y no faltan proyección, guiño y homenaje a la figura de Aurora de Albornoz. Uno de los lemas de esta campaña, personas normales haciendo cosas extraordinarias, puede brillar en una mesa improvisada con dos caballetes y un cristal encontrado en la acera. Piso de alquiler. Quinto sin ascensor. Todo el frío del mundo salvo en la estancia donde coloco rápido el radiador. Platos de muchas vajillas. Servilletas de papel. Una bombilla a la que finalmente no llegamos a hacerle una lámpara algo más vistosa que su desnudez de obra colgando del cable. Las cajas en las que juega Talita arrumbadas al lado del sofá. El rascador.
De Aurora de Albornoz me gustó siempre, además de su escritura ensayística y su poesía, su capacidad de reactivo químico, su explosión, en términos humanos, que conllevaba una red y tejido de palabras, personas y vidas que compartían algunas ideas sinceras sobre la literatura y sobre la política del trozo de tierra que les tocó vivir. Sus peculiares memorias, tituladas Cronilíricas, son la prosa en la que me gusta mirarme cuando pienso en escribir desde un yo contemporáneo pero soy incapaz de hacerlo porque, al contrario que ella, siento políticamente importante no desdibujarme en mi relato para dar luz a los otros y a veces me cuesta hallar el camino que va del yo en el poema, tan rotundo como yo quiera expresarlo, al yo en la prosa diarística que es a la vez deudor y necesita el apoyo de quienes comparten una vida. No se trata solo de la consideración que tengo de mí. En realidad, la pregunta por el yo inmediato en la escritura me lleva siempre a cuestionarme cuánto derecho tengo a poner en el papel, desde mí, las vidas de las demás personas que me acompañan. Junto al cuestionamiento, la convicción de tener todo el derecho, toda la obligación, en realidad, si emprendo la tarea de escribir desde mí una prosa como esta. Pequeña transacción: las notas que atesoro en mis libretas, las ideas que me rondan por meses o años. La certeza también de que hay asuntos de los que todavía no sé escribir.
Me pongo nerviosa antes de un plan. La mesa está puesta, todo casi listo. Se acerca la hora en la que van a llegar y me muevo por la casa como aquejada de un baile interior, previo al estallido. Así la escritura, entonces, aguardada por la espera.

31 de diciembre
Me comprometí con Carmen a escribir este diario navideño y en cierta manera sólo puedo agradecer el encargo. De pronto, el continuo dar vueltas de mi pensamiento, los espacios en los que la mirada se posa, lo trivial y lo pequeño, han encontrado un lugar con cierto orden en estas entradas. Necesito, en realidad, la obligación. Imponerme a veces la escritura como forma de dar cauce a un ruido interior no siempre beneficioso. Lectora entusiasta de diarios, su práctica me resulta extraña y compleja aunque al tiempo me engancha y me enseña pequeños caminos e hilos de palabras que me gustaría explorar. ¿Propósito de Año Nuevo? Me conozco. Necesito la obligación pero, en exceso, la detesto. Por lo pronto, amanece el último día de 2015 y Laura y yo caminos a la casa que ya es mi casa, donde Iván nos espera con el desayuno, algo de música, un rato de conversación antes de que ella se vaya a encontrarse con sus padres. La cena de ayer se extendió y nos puede el cansancio. Somnolientos, nos entregamos a la cocina con la idea de que esta noche podamos sentarnos a despedir el año con todo listo. Comemos las sobras de ayer. Dormimos una larga siesta. Después, un café en una terraza, la visita al chino que más me gusta de los del barrio para comprar un mantel y alguna vela que permitan decorar la mesa; un brindis casi congelados por la temperatura que de golpe nos ha instalado en el invierno.
En casa, al calor, recuerdo que el año pasado decidimos irnos a pasar el fin de año en Galicia, a despedir la distancia de los meses separados y nacer al año nuevo junto al fuego. Mordisco, de nuevo. 365 días de montaña interior. El miedo a que este terreno ya conocido nos sorprenda a la vuelta de la esquina con un desfiladero peligroso. El miedo también a la planicie. El miedo al miedo, en realidad, que desmantelo poco a poco respirando. El mordisco no nos deja, ya estoy convencida. El mordisco es tan yo como esta que escribe lo sucedido hace unos días. Aprender esto ha sido la tarea de este año. No han hecho falta corazas ni armaduras. No caen del cielo alas de ángel. No ha sido fácil. Ha sido posible. Mañana, pasado, en días sucesivos, sentiré tal vez la carne apretarse por dentro cuando esa parte de mí a la que se le atraganta la vida intente otra vez comerme. Porque lo hará, seguro, y tras estos meses, tras este tiempo compartido en el amor, la amistad y el cambio, sé que al menos podré reconocerla. Reconocerme y así zafarme del mordisco. En la cocina pequeña, bailamos sin estorbarnos mientras hacemos las salsas y preparamos los cortes del rosbif. El mes que viene cumplo 30 años.






