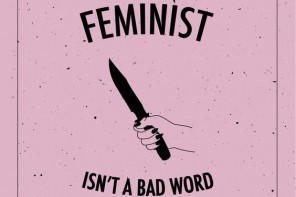Nawal el Saadawi
“Ah, si en la vida supieras negarte así…”
He pasado el último año viviendo entre Kenia y Egipto. He trabajado en un Hospital Egipcio en Nairobi donde he sido testigo de varios ejemplos de feminismo por parte de mujeres anónimas, bellas y fuertes, que son un ejemplo sin saberlo.
Una noche, por ejemplo, una chica somalí de dieciséis años ingresó bastante grave. La sala de espera del hospital se llenó de sus familiares y amigos, entre los que estaba su marido, de unos cuarenta años, y su madre. Resultó tener una perforación del cuerpo uterino causada por un DIU mal colocado. Al ser menor de edad, el médico de guardia se vio obligado a hablar con sus familiares. Estos pusieron el grito en el cielo porque a la chica se le había ocurrido utilizar un anticonceptivo; la madre empezó a llorar y el marido entró en la sala de emergencias para llevarse a su mujer. Las enfermeras le intentaron parar explicándole que la chica necesitaba atención urgente, que más tarde podría irse a casa, pero el hombre no atendía a razones. Al final, la chica se levantó y le dijo al marido: Es que no quiero tener hijos porque quiero estudiar. De verdad no quiero tener hijos. No te quiero. Me gusta imaginar que no le pasó nada, que pudo escapar de su situación y que siguió luchando por su derecho de ser dueña de su cuerpo. Aunque probablemente la realidad no haya sido tan justa.
He sido testigo, orgullosa, de cómo una mujer escapaba de su poblado, dejando atrás a su familia, a sus tierras, a su seguridad, para impedir que les practicaran la ablación a sus hijas.
Conozco a una mujer árabe con un marido que la maltrataba, a la que toda su familia le decía que debía aguantar. Y no aguantó. Ni a su familia ni al marido.
Sin embargo, lamentablemente, estos casos se producen en silencio y son señalados como actos vergonzosos en esas sociedades. Son historias que les cuentan a los niños como ejemplos de locura o de indignidad.
Dentro de la comunidad egipcia donde vivo, por ejemplo, las mujeres acuden a reuniones los viernes donde hablan de cómo hacer felices a los hombres, de qué cocinar para ellos. De cómo perdonarles cuando se portan mal con ellas. Se agarran al perdón con orgullo y a la sumisión como forma de vida.
En el Daily Nation, uno de los periódicos principales de Kenia, una tal Njoki Chege nos explicaba hoy en su artículo que “un marido gordo es la prueba del fracaso de la mujer”, que “la primera obligación de una mujer casada es su marido”, que “las mujeres que no se respetan a sí mismas son las que dejarán que su marido engorde bajo su vigilancia” y que “una mujer puede estar gorda justificándolo con la maternidad, pero es inaceptable dejar que tu marido se parezca a ti”. La guinda del pastel (en la que asegura que si estás demasiado ocupada criando niños igualmente obesos, seguramente tu marido se tirará a una chica de la ciudad llamada “Sheila” que le pondrá en forma) me dio tanta vergüenza ajena que tuve que dejar de leer el periódico.
Y ese básicamente es el problema. Que puede haber mujeres libres, pero también sigue habiendo sociedades que premian a las mujeres que escriben y consumen ideas degradantes. (Y considero que este artículo no sólo degrada a la mujer, ya que trata al hombre como si fuera una hortaliza de la que hay que cuidar para que sobreviva).
Creo que la solución debe ser drástica. Y soy pesimista. Porque a pesar de tantos y tantos casos de mujeres y hombres que luchan por la igualdad, el sistema yace en la comodidad patriarcal, en esa cálida mentira protectora. Así que la lucha quizá no haga ruido. Pero luchamos. Pero luchan.