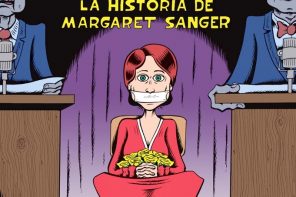Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas: Clara Peeters: Óleo sobre tabla, 50 x 72 cm: 1611: Madrid, Museo Nacional del Prado.
Clara Peeters (Amberes, 1594- La Haya, 1657) ha sido la primera pintora en tener exposición propia en el Museo del Prado. Se conservan treinta y nueve cuadros con su firma; la exposición del Prado ocupó solo una habitación, pero esta brevedad parece metafórica: toda la obra de Peeters se concibió en un espacio cerrado. Bodegones. Naturalezas muertas contra objetos duros. En la inevitable reducción de su vida, Peeters colocó una y otra vez las pequeñas piezas que circulaban por la casa, para mirarlas e interpretarlas.
Hay un cuadro de Peeters en el que aparecen pájaros muertos, ensartados en una horquilla. Cuerpos blandos, pero de pico afilado. En otros cuadros hay granadas partidas, flores cortadas, un pescado con la boca abierta, una alcachofa seccionada. Siempre, junto a ellos, un cuerpo duro: una copa de oro, la efigie del dios Marte, un halcón, un mono semigirado, casi ajeno a la escena. Los cuerpos blandos, aunque estén muertos, parecen más vivos que los no heridos, los enteros. El pescado abierto contra el ojo del halcón. La vida está en la herida, señala Peeters.
Hay un tercer tipo de elemento en sus cuadros, entre los cuerpos duros y los blandos. Jarras de porcelana, superficies de cristal: medios “fantasmagóricos” en los que se adivina el reflejo de la pintora, su autorretrato, o dibujos de pájaros en pleno vuelo. Son apariciones de identidad, entendida como voluntad y deseo. Peeters lo sabe y lo expresa. “Yo misma”, parece decir, “soy un cuerpecillo blando pero de pico afilado”. Ella se asoma a una dualidad entre la vida que late, aun extirpada -fruta arrancada, carne agónica-, y la amenaza vertical de metales y depredadores.
Perdonen el anacronismo pero me pareció inevitable relacionar estas naturalezas muertas de Peeters con algunas escritoras modernas, y esa fantasmagoría de la identidad: ¿Quiénes fueron? ¿Cómo podemos conocerlas, si su obra a día de hoy es lo que queda después del silenciamiento, la censura, y peor, la autocensura? Pienso en la correspondencia recién publicada entre Elena Fortún y Carmen Laforet: De corazón y alma (1947-1952), que sabe también a entraña recién abierta. Los últimos días de Fortún y su desprendimiento de la vida -“Ni siquiera puedo acercarme a la ventana, tengo la sensación de irme alejando de la naturaleza”-, el entusiasmo al recomendarse libros y revistas, la evidencia de ser punto de intersección entre escritoras e intelectuales -Fernanda Monasterio, Carmen Conde, Esther Tusquets- obligadas a camuflar su brillo en la mediocridad ambiental. “Sé que al fin el dejarse ir, el coger la vida, lleva a la destrucción. Sé también que la renuncia, muchas veces, lleva a un estado de alma más sereno, más puro. [..] Yo no me desparramo […] un cierto podarse interiormente es algo muy bueno para uno”, dice Laforet. Responde Fortún: “¡Qué bien eso de que hay que podarse! Yo no lo he sabido y he dejado crecer ese árbol de deseos cuanto ha querido. Algunas de sus ramas han dado frutos venenosos. ¡Bien lo he pagado!”. Podar el deseo. Como las flores segadas de Peeters.

Cuando me asomé al cuadro de los pájaros ensartados no pude evitar acordarme de aquel pasaje de Celia madrecita:
“según él, me había convertido en una niña moderna, con la cabeza llena de pájaros. Lloré sobre mis catorce años, que habían sido felices hasta la muerte de mi madre; mis tres cursos de Bachillerato, que consideraba perdidos, y los pájaros de mi cabeza, que aleteaban moribundos”. Nuria Capdevila-Argüelles, estudiosa y editora de la obra de Fortún, ha observado cómo en la generación de escritoras de la posguerra el personaje de la madre fue a menudo ausente, muerta; una imposibilidad. Esa fantasmagoría testimonia la desaparición de un movimiento cultural y vital femenino previo a la guerra. Una fuerza que pasó, que estuvo y fue extinguida, pero que nos mira desde el fondo. Como el autorretrato de Clara Peeters, el óvalo del rostro que flota. El pincel, como el lápiz, dejó escrita la pregunta para que la encontráramos: si es un fruto envenenado, ¿cómo puede ser tan hermoso?.