
No hay barrera, cerradura ni cerrojo
que puedas imponer a la libertad de mi mente.
VIRGINIA WOOLF
Mi nombre es Rita Albero y puedo vivir como viven las madres —aunque no tenga un hijo. Tengo bajo mi cobijo y cuidado la vida de una criatura, que no tuve en mi vientre pero sí tengo en mis días. No puedo hablar de ella, porque no pude ponerle un nombre el día de su nacimiento y porque no me pertenece. La maternidad es cosa de posesión. Por eso todo cuanto diga, os ruego, debe ser tomado como se toman las verdades y las mentiras: con precaución. Podré yo hablaros de dicha criatura, pero no nombrarla, de modo que lo correcto sería utilizar la mayúscula del nombre propio sólo cuando la ocasión lo merezca: la ocasión a menudo lo merece, pero no puedo escribir desde el exceso. Es todo cuanto puedo hacer —también podría callar, pero por qué iba a optar por el silencio si puedo ocultarme sobre lo oculto: el amor. Porque el amor debe ser sobre todo discreto; de lo contrario, podría ser motivo de gran ofensa. Parece una invención y os pido por favor que en algunos momentos de la narración no se me tome con precaución: algunas veces hablo con total honestidad, y cuando digo que el amor podría ser motivo de una gran ofensa, digo verdad. Éste es el relato de mi vida, que quizá se parezca a muchas otras —de las que no sé nada.
El oficio de escribir es vivir empozado: sólo hay que sacar y sacar. Y es de este modo como yo intento hablar de la Criatura sin desmerecerla. Por eso lo que quiero es escribir un cuento en el que el niño no deba estar presente en la conversación que necesitan tener sus padres. La infancia es muchas cosas pero también es eso: que te eviten en lo importante. Lo sé porque fui Criatura. Unos más que otros, pero todos lo fuimos.
Me doy cuenta de que la infancia es apartar cuando voy buscando lugares en la casa lo suficientemente silenciosos y privados para hablar con el Señor Albero sin que aparezca Criatura por allí. La mayoría de los cuentos que escribo van un poco de la niña que fui, pero también de la niña que Criatura está siendo todavía. Empiezo el cuento con el jardín [El pare diu que un jardí és un lloc on hi ha plantes i també un lloc on els insectes poden venir a menjar, i que dintre d’aquesta definició també entra el nostre jardí, malgrat que és una terrassa amb testos, flors pansides i fulles seques per terra que l’aire i la pluja van movent de lloc*] porque ayer, por fin, le dedicamos un poco de tiempo —el tiempo, si se descuida una, puede convertirse en pasto. Aproveché para cortar todas aquellas ramas que impiden crecer a las flores sanas y decidí empezar con algo que llevo días planeando: plasmar y fotografiar pétalos y hojas para hacer composiciones. El arte ofrece no sólo consuelo, también distracción y entretenimiento. A quien lo crea y a quien lo contempla: es lo más generoso que poseo, el desinterés del arte. Ya intenté pintar con acuarelas y trabajar imágenes del fondo de las pozas marítimas —ahora les ha tocado a las plantas. Y digo —les ha tocado— porque sé que es pasajero, necesito hacer esa clase de cosas, la distracción sana y sencilla del creador.
Después de escribir el cuento y ordenar y adecentar un poco la casa, porque una casa es también lo limpio y su orden, me siento con el derecho de seguir leyendo un libro cuyo título ni autora no ocultaré: El armario de la ginebra, de Leslie Jamison. Quiero escribir sobre la muerte de la madre en distintas novelas —una quisiera escribir sobre todo, abarcarlo y acotarlo para tenerlo accesible, comprensible; no siempre se puede. El otro día le dije a Cristina Morales, de cuyo nombre puedo no prescindir puesto que la amistad no es posesión, en nuestra correspondencia intermitente, que la maternidad es una losa que cargo desde la adolescencia: también fui adolescente, una Criatura tardía. No sólo cuando imagino lo que vendrá, y lo que vendrá es probablemente un hijo propio para seguir viviendo como viven las madres; incluso en las lecturas que elijo necesito —lo maternal. Un libro que no me habla de madres e hijas y conflictos familiares, no me satisface del todo, porque busco explicaciones, perspectivas, desilusiones y razones en todas partes. Ahora, además, lo encuentro en mí misma: vivir con una hija sin que sea mía, vivir como una madre sin hijo.

A partir de las cuatro de la tarde mi vida cambia. Ya no soy la Rita Albero que conozco y ustedes mejor conocen, una escritora que pasa la tarde tranquilamente en su casa. De pronto me descubro pensando de qué va a ser el bocadillo de Criatura y si desde que sale del colegio hasta que empieza su entreno deportivo, cuya especialidad omitiré, va a hacer frío. No son pensamientos de una mujer que aún no tiene hijos, por eso soy una madre extraña y tengo dos vidas: cuando ella no está, cuando ella lo ocupa todo. La tarde pasa así —los tres. Primero haciendo tiempo en la puerta del colegio, después cambiando a Criatura en el vestuario y viéndola, junto al Señor Albero, su padre, hacer los ejercicios. Después entramos en el mundo que dejan las actividades extraescolares, un mundo lleno de prisas: hay que duchar a la niña, hacer la cena, cenar, acostarla, y antes hay que comprar, y no hay mucho tiempo tiempo tiempo tiempo. No hay siquiera tiempo de jugar a profesoras —las muñecas son perezosas, hay que hacer sus sumas, imitar sus voces, peinarlas, incluso acomodarlas para que no vayan cayendo a cada momento. Tenemos, Criatura y yo, una clase de seis alumnos. Criatura nunca juega con muñecas porque prefiere pintar, dibujar, pero el otro día simulamos ser maestras y ahora no piensa en otro juego. Eso sí, cuando está sola, sigue prefiriendo pintar, ver una película o recoger su habitación —porque una habitación también es lo limpio y su orden. Hoy el Señor Albero tiene una cena de trabajo y la dinámica es distinta: no es él quien prepara la cena, sino yo. Y eso significa no dedicarle a Criatura el tiempo exclusivamente, como todos los días —cuántas madres pueden pronunciar mi misma frase, lo desconozco. Suele preguntarme si tengo que trabajar, aunque sabe que yo nunca trabajo cuando ella llega a casa. Si digo que no, me abraza. Antes, quedarnos solas me producía cierta inquietud: no sabré imponerme, no me hará caso, creerá que no tengo derecho a ordenarle nada porque no soy su madre. Esas cosas suceden, en mi mente suceden, en las casas de otras madres sin hijos lo he visto. Y cientos de dudas e inseguridades más. Pero el miedo del principio ha dado paso a una gran complicidad, como ustedes verán a lo largo del gran relato que es narrar mi vida. Diría que a una gran admiración —me cuenta que todos sus amigos le dicen que tiene mucha suerte por vivir con una famosa. Confiesa, mientras me ayuda con la cena, que un niño no se cree que escribo libros —a veces, en medio de la extrañeza, ni siquiera yo puedo creerlo. Le he dicho que le regalaré uno para que lo lleve a su clase, si quiere. Y sí quiere, casi todo le parece una buena idea. Me pregunta si puede hacer el dibujo mañana, un dibujo que tenía pensado, y le digo que por supuesto. A veces pregunta cosas así, creo que por el placer de conversar, de hacer partícipe a los demás de sus pequeños proyectos —cuando una Criatura está sola en la infancia, sin otras criaturas en el hogar, se vuelve así: ciertamente dependientes de los demás: nosotros. Lo que busca y necesita de nosotros es una celebración de cada uno de sus pequeños —grandes, en realidad— hallazgos y aspiraciones. Ahora que ya está en la cama y todo está en orden y silencio, me siento y escribo y pienso en cómo vivo ciertos días a la semana. Criatura dice que en el colegio debía dibujar su juguete preferido y ha dibujado un libro, y pienso que también una debe hacer bien las cosas como madre aunque no tenga hijo: quizá deba hacerlo incluso mejor que una madre, porque no tiene el apoyo de la sangre, que es un apoyo ridículo pero fiel.
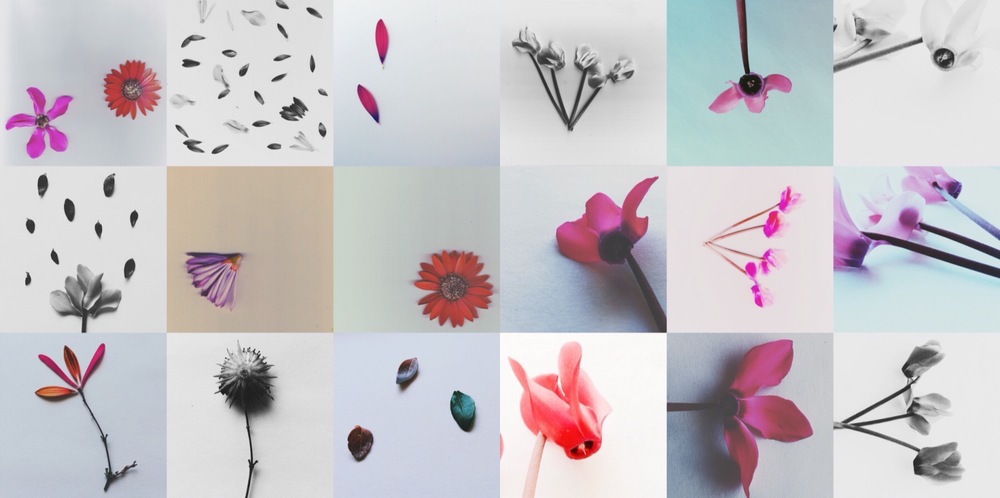
Ésta es mi vida y a ustedes la muestro: la vida de una madre. No tiene mucho valor socialmente porque no he tenido hijos, pero trabajo y me esfuerzo por educar, querer y enseñarle cosas a Criatura. Me preocupo si le pasa algo, la mimo si necesita afecto, la felicito si hace algo bien y la corrijo si considero que se ha equivocado —todo igual como una madre, incluso el cansancio. Antepongo sus intereses a los míos y me sacrifico sin reparar en lo que hace que todo sea distinto: no es mi hija, no la he visto nacer, no le he dado su primer biberón, no vi su primer diente ni escuché su primera palabra —quizá si presencie, en cambio, el primer diente que pierda, su sangre primera. Y sin embargo, Criatura ha nacido para mí. Eso lo aprendí de un poema de Kirmen Uribe, nombre que tampoco inventaré, poema que puedo citar textual porque las leyes poéticas y nada censuradoras me lo permiten: No te llevé a la escuela tu primer día, / cogido de mi mano. / No te enseñé a jugar al escondite / ni al juego del truquemé. / No te llevé a la playa / a ver a aquel delfín enfermo. // Pero te prometo que quisiera haber hecho todo aquello, / y que todos los días lo echo en falta. Eso lo aprendí de un poema de Kirmen Uribe; lo demás, de dos personas: el Señor Albero y Criatura, padre e hija.






Porque comparto esta experiencia de ser una madre sin hijo contigo, comparto ahora tu blog en mi Facebook. Es muy alentador leer y sentirse reflejada en un espejo.