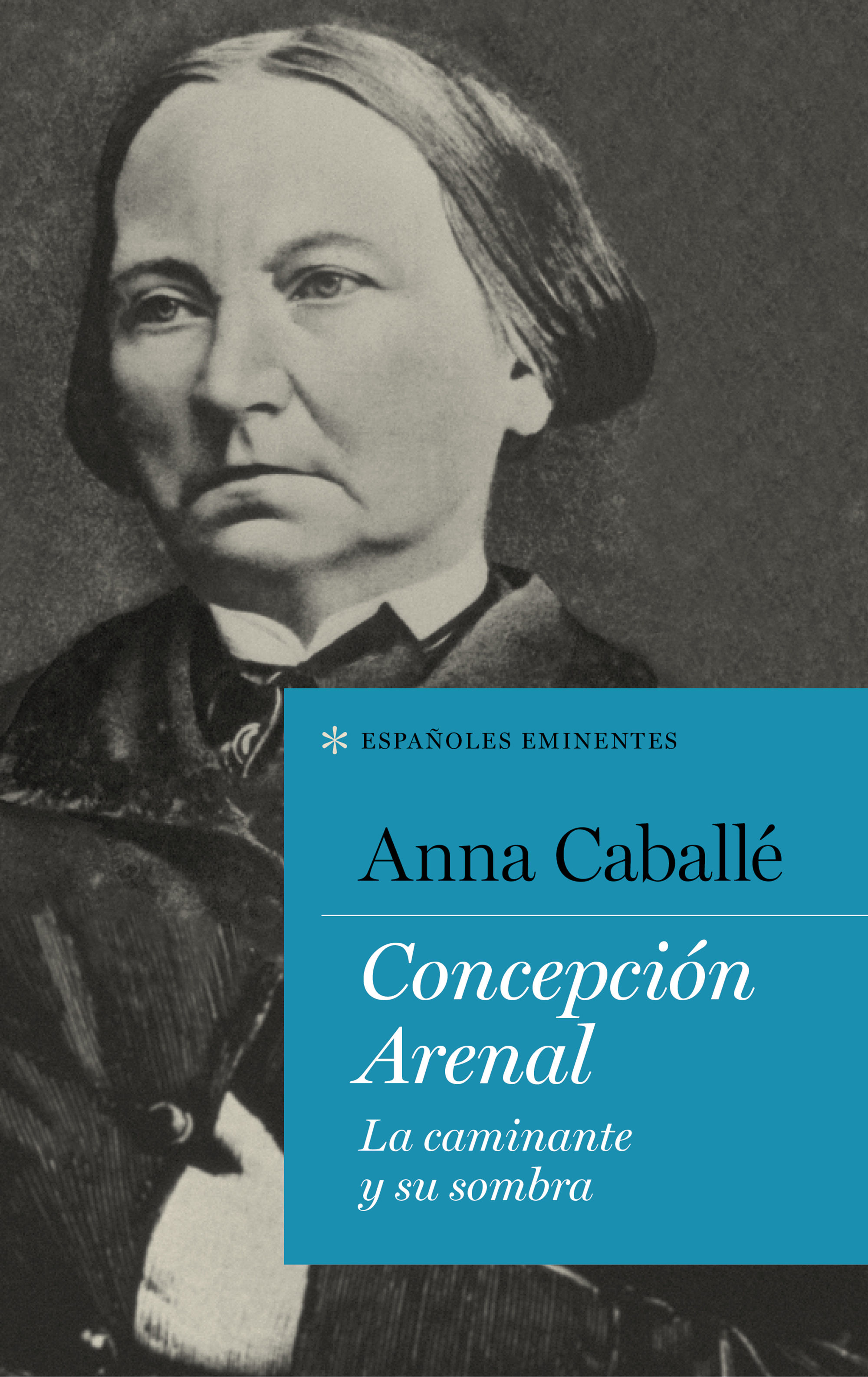
Cuando estudiamos la historia del feminismo en España, es común pasar por el siglo XIX como quien avanza por un campo arrasado hasta los felices años treinta de la pasada centuria. No hubo, no nada, aquí no. A lo sumo, excepcionales señoras que hicieron sus cositas, que lucharon solas en un mundo de hombres, nada comparable a ese Seneca Falls de 1848, nada que suene a un John Stuart Mill, ni hablar entonces del tema en los parlamentos; mucho menos, claro tomar la calle hasta casi, casi cuando ya se tuvo el voto. ¿Asociaciones? Pavesas. ¿Publicaciones? Menudencias. El tópico, reiterado hasta el hartazgo, nos parte la memoria de lucha y reflexión en 1936, dejando cuarenta años de silencio hasta que el calor del final de los setenta nos resucita un movimiento feminista organizado. Esto es, claro, mentira. Y la tarea de recuperar la memoria, la vida, los textos, el contexto y la importancia de quienes en aquel lejano siglo articularon —en perfecto diálogo con su tiempo contemporáneo, por cierto— el debate de la emancipación de las mujeres se vuelve imprescindible pero también hercúlea.
La biografía Concepción Arenal. La caminante y su sombra, que a comienzos de septiembre publicó la catedrática de literatura Anna Caballé en la editorial Taurus, se inscribe en ese camino repleto de maleza que poco a poco nos toca desbrozar y, en el caso de la ilustre ferrolana, descatolizar. Doña Concepción fue una romántica, estricto sensu, contemporánea en edad y en sustrato cultural de las poetas Carolina Coronado o Gertrudis Gómez de Avellaneda. Su camino, aunque transitó la poesía en la intimidad, fue otro. La textura de sus ideas se depositó en la prosa y se detuvo en el mundo de la reforma social, de las prisiones, de las personas pobres. También, claro, de las mujeres. Cómo no, si en su carne y en su inteligencia pesó como una cadena la imposición social que la condenaba a no poder ser libre, independiente, fuerte, llamada sin duda mujer de Estado, a eminencia política, únicamente por ese detalle nimio de haber nacido mujer. Doña Concepción tenía, claro, profundas convicciones cristianas. Ojo, no católicas. Era una heterodoxa de la fe que, sin embargo, cayó en manos del relato católico convertida en una mezcla de santurrona de segunda división intelectual, idea que prendió fuerte y que nos hace hablar de ella como feminista en España con la boca pequeña, no del todo convencidas de que podamos estar a la altura de una Elizabeth Cady Stanton, por poner una contemporánea que no le fue ajena a Arenal.
La biografía llevada a puerto por Caballé no es una lectura ligera: aspira menos a la divulgación que al hacer científico detallado, con sus archivos, cartas, artículos, partidas de nacimiento, restos de vida en los diarios locales de una pequeña ciudad —pienso en la mía, Gijón, en Arenal que participa en la fundación del Ateneo Obrero que todavía nos convoca, varias veces al año, aunque nada en sus muros ilustres la recuerde—. Tiene la encomiable virtud de reconstruir, con materiales fehacientes, la vida de quien hasta entonces se leía demodé, para mostrarnos a una mujer fuerte, consciente de su inteligencia, sin miedo a imponerla —quizás por eso la biógrafa no escatima alusión a la soberbia en su carácter, si bien esto es lo que más podría discutirse de esta obra—, que desafió muchas convenciones con objeto de llevar a puerto su plan de reforma social. Una voz que clama en el desierto de un país de caridad desarticulada y conciencias ligeras que fue, como no podía ser de otro modo, ingrato con esta extraña hija suya que más parece, por su manera de ver lo público, protestante o habermasiana avant la lettre.
Concepción Arenal no fue un ser sencillo, quién lo es, en todo caso, y se llevó regular con otra figura fundamental de aquel tiempo, Emilia Pardo Bazán. Sin embargo, a la muerte de la primera en 1893, doña Emilia le dedica un artículo profuso en su Nuevo teatro crítico,ilustrando el pensamiento emancipatorio de Arenal, definitorio y fundacional de una ritualidad feminista hispana que explota en derechos cuando Campoamor, gran admiradora de Arenal, nos hace ciudadanas en la Constitución de 1931. Pardo Bazán, que tampoco le tenía querencia a su paisana, pero sí el respeto que inspiran las figuras intelectuales indiscutibles, observa con horror cómo el Ateneo de Madrid ofrece unas conferencias de homenaje a las ideas de Arenal y pasa por alto, oh casualidad, lo relativo a sus dos libros principales sobre la emancipación femenina, abonados también por decenas de artículos al respecto. En cierto sentido, si se le reconoce la autoridad en derecho penal, en derecho internacional, en política penitenciaria, en análisis sociológico… si en todo eso se le reconocía a Arenal la auctoritas—aquí, y en Europa, por cierto—, considerando sus ideas las de un sabio, hablar de sus análisis sobre la discriminación y desigualdad injusta en la que viven las mujeres habría sido tanto como darle la razón, como reconocer en foro tan importante como el Ateneo, que el país está mal, muy mal, entre otras cosas, porque tiene a la mitad de sus ciudadanas en la inmundicia. Nada de exponerse a esa contradicción que, con buen ojo, la propia Arenal habría señalado en su favor: no se habló, al homenajearla, de ese asunto.
Bien a pesar del ensayo de Pardo Bazán, que tan útil es para entender el feminismo arenaliano, bien a pesar de que su nombre se dio a asociaciones de mujeres, escuelas femeninas, agrupaciones que luchaban por la emancipación hasta bien entrados los años treinta; bien a pesar de que Arenal era la referencia para toda mujer que se arrimaba a pensar sobre su condición en aquella España, el texto de apertura, la Simone de Beauvoir de aquel entonces, nuestra John Mill, por ser exactas, a día de hoy nos pesa la imagen ceñuda y austera que ella se empeñó en vestir, pues por único hábito tenía aquel de poner gracias en el entendimiento. Anna Caballé nos la devuelve en un texto que es riguroso, que exige atención, pero que convertirá en ineficaz todo intento por seguir negando lo evidente: la fuerza de un pasado emancipatorio, de una fuerza discursiva, que a día de hoy nos sigue hablando de educación diferencial, de trabajos desigualmente valorados, de esa costumbre masculina de despreciar a una mujer por el hecho de serlo sin perder por ello la estima pública (y en desprecio leo violencia pero también cultura, representación e ideas preconcebidas sobre lo femenino).
En la escuela, en el instituto, es común estudiar esa corriente de pensamiento político y de denuncia de los males de la patria que conocemos con el nombre de Regeneracionismo. Joaquín Costa, el cirujano de hierro, la denuncia del caciquismo, la empleomanía, el turnismo pacífico, la falacia democrática, el campo abandonado, la educación decadente. Si intentamos pensar los nombres de mujer del Regeneracionismo, nos veremos en el vacío salvo que tengamos la mala costumbre de dedicarnos al estudio de aquella época. Ya lo señaló la historiadora Dolores Ramos: no se habla de Rosario de Acuña en esa nómina, y toda su obra lo merece en un sentido trascendente. Tampoco de que antes de Costa, antes de esa etiqueta entre dos siglos, ya doña Concepción Arenal estaba poniendo los mimbres de esa denuncia.
Nos faltan las poetas del 27, claro. Las novelistas del Nuevo Romanticismo, aunque Luisa Carnés brille hoy con fuerza en su casa asturiana de hojalata. Nos faltan las mujeres del 98 y las del 14. Nos faltan, también, las decimonónicas: nos faltan las que arman el relato de un país que las ha dejado fuera desde el Cádiz de 1812, fuera entonces de la Modernidad, y que ponen su inteligencia en los textos que denuncian esa falta y, en relación con la decadencia monárquica y moral del país, defienden el bien que supondría sumar a un proyecto común a la mitad de la humanidad, hasta entonces inédita.
¿Resulta familiar esa demanda? No otra cosa nos saca a las calles cada vez.





