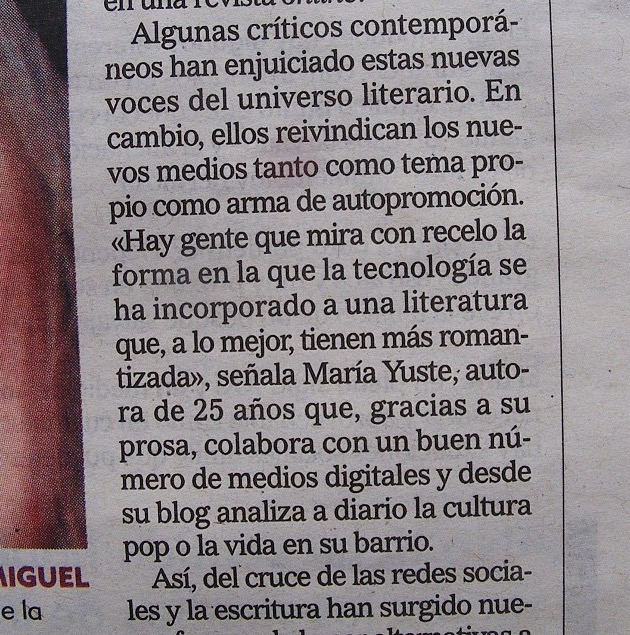Si escribes sobre cómo afecta realmente la raza a las personas, todo resulta demasiado obvio […] si escribes sobre la raza tienes que procurar ser tan lírico y sutil que el lector que no lee entre líneas ni siquiera se entere de que el libro trata sobre la raza. Ya me entendéis, una meditación proustiana, muy aguada y difusa, que al final sólo te deja una sensación aguada y difusa. O basta con buscar a un escritor blanco. Los escritores blancos pueden ser contundentes al hablar de la raza y ponerse en plan activista porque su ira no es amenazadora.
Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah.
En el momento en que copio estas palabras de Chimamanda Ngozi Adichie, faltan catorce días para el estreno de La Blanca, una confesión que he escrito para la actriz Anahí Beholi.
Anahí y yo nos conocimos a raíz de La increíble historia de la chica que llegó la última, un texto de la dramaturga Carla Guimaraes. Anahí era la protagonista, yo dirigía y producía. Anahí interpretaba a la atleta somalí Samia Yusuf. El primer día de trabajo en grupo nos sentamos en un círculo de sillas, dramaturga, directora y actores. Entre ellos había cuatro actores afrodescendientes. Al hacer la ronda de presentaciones, y explicar cada uno su trayectoria artística, se repitió como una letanía la misma constatación: todos se sentían encasillados en el mismo tipo de roles de los que queríamos huir esta vez. Los papeles de prostituta, camello, inmigrante sufrido o esclavo en taparrabos (para series de corte histórico tipo Águila Roja) eran “la oferta nuestra de cada día” para la mayoría de actores españoles afrodescendientes.
La increíble historia de la chica que llegó la última tuvo una larga vida. Yo me enamoré perdida, irracionalmente de aquel proyecto, que giró desde 2013 hasta 2015. Como buen proyecto teatral de larga duración, experimentó bajas y sustituciones, lo que me permitió seguir conociendo a actores afrodescendientes. Cuando me enviaban su videobook, o yo buscaba referencias de su trabajo en internet, encontraba de nuevo lo mismo: prostitutas en series de comisarios, esclavos de mirada dolida pero orgullosa, silencio tozudo en la sala de detenciones. Siempre una pátina de dolor y negatividad.
Hace poco flotaba por el ciberespacio una llamada de atención: si en google escribes “tres adolescentes blancos” aparecen fotos de estudio de chicos y chicas en actitud afable, con su carpeta de estudiantes, o sentados en el campus, o abrazados, o tomando un batido. Si escribes “tres adolescentes negros”, por supuesto, caen como gotas los retratos frontales de chicos detenidos contra la pared, o ante las medidas de altura pintadas en la pared de la comisaría. Esto no es culpa de google. Son las imágenes que producimos, manejamos, intercambiamos cada día. Habrá quien diga “Pero es que hay miles de jóvenes delincuentes negros americanos, por eso sale”.
Ahí quería yo llegar. Somos tan devotos de nuestras herramientas de comunicación que las confundimos con los hechos objetivos. Se podría replicar a esa observación: “efectivamente, pero hay muchos más miles de jóvenes negros que en este momento están masticando algo, o estornudando, o bebiendo agua, y esa imagen no aparece”. A la hora de defender una representación a menudo se zanja la duda por la vía corta: es que las cosas son así. Lo más sensato, sin embargo, sería decir “Es que google recoge las imágenes más consumidas y estas son las que, por lo visto, llaman más la atención”. La atención se explota, se practica, se alimenta, y nos hacemos a nosotros mismos en ella. Esa negatividad asociada se perpetúa en relatos que nos impiden reconocer presencias que siempre han estado allí. Lo que no se conoce no se ve, aunque lo tengas delante de tus narices. Como aquella historia de que los habitantes de lo que hoy es Santo Domingo, en 1492, eran incapaces de ver las carabelas atracadas en la playa: sólo reconocían la espuma agitada de las olas. Pero no veían el barco porque nunca habían visto uno. Lo mismo nos pasa a nosotros; hay rostros, nombres e historias en la habitación que todavía no adivinamos.
El año pasado, en un avión rumbo a un festival de teatro alemán, conversaba con Anahí Beholi y con Dnoé Lamiss, otra actriz afrodescendiente, sobre sus historias familiares. Yo tomaba notas para una novela; quería –y quiero- otear esa herencia escondida que es Guinea Ecuatorial en la cultura española. Un capítulo extrañamente ausente. Pero a la hora de escribir y de desarrollar esa posibilidad, me detenía la duda: ¿hasta qué punto zambullirme en la documentación? ¿Por qué mirar tan lejos? ¿No sería una aventura forzada, innecesaria? Pedí ayuda de nuevo a Anahí: “Cuéntame más acerca de tu familia, acerca de ti”. Fui a su casa y ella sacó una caja de fotos, la compleja historia de un árbol familiar en el que se tocan amor y colonialismo, desgarro y una conexión transoceánica inevitable. Un mapa invisible, una diáspora de niños nacidos en Guinea, injertados en España. Y una generación posterior que ahora empieza a hablar de ello: hace poco vi en Barcelona el documental “Gente de pelo duro”, y en el coloquio –formado por espectadoras afrodescendientes en su mayoría, moderado por la bloguera Negra Flor- se confirmó de manera explícita esta conciencia creciente.
Lo que sucede en el caso de Anahí, sin embargo, transcurre cerca, pero no en ese ojo del huracán. Anahí es nieta de blancos y negros, pero oscila entre clasificaciones. Como actriz, eso la vuelve, a ojos de un director de casting, un pez escurridizo que la mayoría de las veces renuncian a atrapar: “esa chica no es negra ni blanca ni latina, por lo tanto no será ni esclava en taparrabos ni comisaria en esta serie que estamos preparando”.
En el texto que he escrito para ella, Anahí reclama una mirada más generosa en los demás. Pide normalidad. Y sin embargo, cada vez que la escucho mientras ensayamos, pienso, “¿Por qué desear tanto el reconocimiento ajeno?”, lo cual me lleva a mí; a mi inseguridad, a mi ansiedad. Cualquier comentario más o menos paternalista o despectivo me desmorona. ¿Por qué esa necesidad de que nos quieran? Me gustaría que La Blanca fuese nuestra hoguera, y perder en ella el miedo. Invocar a la contradicción –el duende de todo escenario-, lamentar y celebrar raza y género; nuestra anormalidad, nuestra ridiculez, este llegar tarde y aspirar a la condescendencia de los señores que firman los papeles.
Pero no quiero acabar así. Vuelvo a Chimamanda Ngozi Adichie, que en su novela Americanah refleja el viaje de Ifemelu –muy cercano a su experiencia- desde Nigeria hasta Estados Unidos, donde la raza marca la vida cotidiana. A Ifemelu le gustaría superar el tema de una vez, pero precisamente la misma normalidad cultural se lo impide.
“¿Por qué tenemos que hablar siempre de la raza? ¿No podemos ser sencillamente seres humanos? En eso consisten precisamente los privilegios de los blancos, en que tú puedas plantear una cosa así. Para ti, la raza en realidad no existe porque nunca ha sido una barrera”
Admiro a Ngozi Adichie porque ha dedicado centenares de páginas a despachar el asunto que tantas veces la ha salpicado. Como ella, a mí también me gustaría estar por encima de ciertas cosas; pero dado que no puedo, me voy a dedicar a fondo a ello.
La Blanca se estrena en el festival Frinje Madrid los días 3 y 5 de julio.